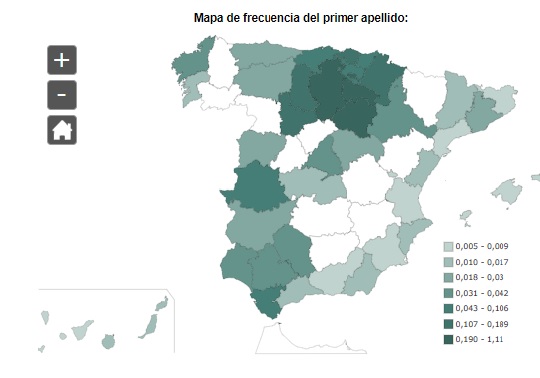Cabezón de la Sal
Tipología o caracterización geográfica
Étimo
Ámbito semántico
Derivado
Resumen general
Cabezón de la Sal es un topónimo compuesto por dos sustantivos semánticamente transparentes, ambos procedentes del latín, el primero de los cuales es más antiguo que el segundo. El sustantivo cabezón nombra una elevación del terreno, mientras que la sal alude a la presencia de esta sustancia en el lugar y refleja cómo su extracción fue durante siglos una de las principales actividades económicas de la localidad.
Aspectos geográficos, históricos, administrativos
Desde 1099 el topónimo forma parte de la denominación Alhoz de Capeçón (1099), designación que implica que el lugar desempeñaba la capitalidad de la zona del curso medio del río Saja. El término alfoz (del ár. háuz ‘comarca’) fue una forma antigua de denominar el valle, que es la unidad básica de organización del territorio en Cantabria. Esta antigua denominación de los alfoces medievales cántabros solo ha perdurado en el topónimo Alfoz de Lloredo, municipio de la Costa Occidental de la comunidad autónoma de Cantabria. El término alfoz alternó durante los siglos X-XII con otros apelativos como valle, castrum, villa, patria o territorio hasta que, a partir del siglo XIII, se impuso la denominación valle.
La agregación del determinante de la Sal al nombre de Cabezón se produce a mediados del siglo XVIII con las reformas territoriales emprendidas por la administración borbónica. En 1727, por ejemplo, la “Ordenanza para la unión de todos los distritos de la provincia de Cantabria, acordada en junta general celebrada en Santander”, todavía registra la forma Cabezón formando parte de uno de los Nueve Valles junto a Cayón, Penagos, Villaescusa, Camargo, Piélagos, Reocín, Alfoz de Lloredo y Cabuérniga.
La primera aparición de la forma actual del topónimo se localiza en el Catastro de Ensenada (1750-1754), en donde consta la forma compuesta Cavezón de la Sal; en concreto, la entrada correspondiente al municipio está fechada el 2 de agosto de 1753.
A partir de esa fecha, la documentación posterior mantendrá ya invariable la composición del topónimo hasta hoy. En las “Ordenanzas de la provincia de Cantabria cuya unión fue aprobada por Carlos III en 1779”, por ejemplo, se cita a “D. Josef Prieto. Diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal”. Así figura también en el censo de Floridablanca de 1787.
Información específica de étimo para este topónimo
Durante la Edad Media el topónimo se registra únicamente con el sustantivo base Capezone (c. 817), Capeçone (1098), Capezón (1099), Cabeçone (1122) o Cabeçón (1352). En las menciones documentales más tempranas (siglos IX y XI) la consonante oclusiva intervocálica /-p-/ se mantiene todavía sin sonorizar (Capeçone, Capezón).
El segundo componente del topónimo es el sustantivo sal (del lat. sale) que determina a Cabezón por medio de la preposición de. La sal era un ingrediente primordial en la dieta nutritiva de las personas y el principal condimento para la conservación de los alimentos. Por estas razones, las salinas fueron desde antiguo un bien de alto valor estratégico para las poblaciones. En el caso de Cabezón, las vinculaciones de este mineral con la futura villa se registran muy tempranamente. A comienzos del siglo IX se alude a los pozos para la extracción de la sal: “aqua moria que dicitur salsa”, c. 817, CDCatedralOviedo 1, doc. 5, p. 19; “et in Capezone de illo puteo regali per omnes ebdomadas de toto circulo anni die lune tres pozales de aqua moria que dicitur salsa” (ibidem). En un documento de 1099 se mencionan expresamente sus pozos de sal: “et de parte salis putei de Capezón” (DCBurgos, vol. 1, doc. 67, pp. 130-131).
En la localidad la sal se extraía de unos pozos a los que afluía agua salada. En su origen, esta agua era dulce y brotaba de manantiales. Sin embargo, al fluir por paredes de sal gema, el agua se salinizaba hasta alcanzar una concentración de 300 gramos por litro. A diferencia del procedimiento utilizado en las salinas mediterráneas, el clima húmedo y lluvioso del Cantábrico impedía una desecación natural de la salmuera a través del calor solar. De manera que, para obtener la sal, había que hervir el agua salada o moria en unas calderas —llamadas tueras— situadas en unas chozas u ozinas, para lo cual se empleaba la leña seca recogida en los montes comunales.
La extracción de la sal fue una de las principales actividades económicas de la localidad y una de sus fuentes tradicionales de riqueza a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna. En 1404 la renta que derivaba de su explotación ascendía a 12 000 maravedíes; en el año 1430 se elevó a los 38 000 maravedíes anuales. Los derechos de explotación de estas salinas correspondieron a la Abadía de Santillana hasta el año 1445, fecha en que se crea el Marquesado de Santillana, cuyo linaje arrendó los derechos sobre el pozo. En 1564 las salinas de Cabezón se incorporaron a la Corona, quedando su administración a cargo del Procurador General y de los regidores de la villa.
Las Ordenanzas de la Villa de Cabezón del año 1580 recogen numerosas disposiciones destinadas a regular la obtención de sal por parte de los vecinos, así como los detalles de esta labor (Pérez Bustamante, 1980). Tanto las tueras como las ozinas eran de propiedad individual, a excepción de una que era detentada por el concejo y regida por un procurador. Los turnos para el cocimiento o cochura se establecían de una manera muy rigurosa y solo podían sacar sal los vecinos de la villa que estuvieran en posesión de una licencia de sacador de la moria, estando prohibido trabajar en las salinas en domingos o fiestas de guardar. En 1845 Madoz todavía consignó la existencia de una “fábrica de sal a fuego” dentro de las actividades industriales del municipio.
Documentación histórica
Antigua e medieval
- “Ego, Ramilus, rex facimus kartulam testamenti de monasterio nostro vocabulo Sancti Martini de la Thovia, quod fundavimus in Asturias in territorio de Cabezon” 817, ColDipSant, I, p. 6.
- “et in Capezone de illo puteo regali”; “et in Capezone ecclesiam Sancti Petri totas cum ómnibus suis apenditiis” c. 817, CDCatedralOviedo 1, doc. 5, p. 19.
- “et dedi pro ipsa hereditate proprio meo monasterio, que vocitant Sancto Iohanne de Capeçone” 1098, febrero, 15, CartSant, doc. LXXI, p. 92.
- “et de parte salis putei de Capezon”; “in alhoz de Capezon” 1099, diciembre, 8, DCBurgos, vol. 1, doc. 67, pp. 130-131.
- “en la villa de Cavezón a veinte y nueve días del mes de diciembre, año del Señor de mil y quinientos ochenta años” (Pérez Bustamante, 1980: 51).
Moderna
- “Dixeron que esta población se llama la Villa de Cavezón de la Sal” 1753, agosto 2, CME, h 53r.
- En las Ordenanzas de la provincia de Cantabria cuya unión fue aprobada por Carlos III en 1779 se cita a “D. Josef Prieto. Diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal”.
- En el censo de Floridablanca de 1787 figura como Cabezón de la Sal.
- En 1845 en el Diccionario de Madoz Cabezón de la Sal da lugar a dos entradas diferenciadas. La primera, como valle en la provincia de Santander, “partido judicial de Valle de Cabuérniga” integrado por los ayuntamientos de Cabezón y Mazcuerras; la segunda, como “villa en la provincia y diócesis de Santander”, cabeza del ayuntamiento de su mismo nombre “compuesto de los pueblos de Bustablado, el indicado Cabezón, Casar de Periedo, Hontoria y Bermejo, y Santibáñez y Carrejo” (DicMadoz, tomo V, p. 35, s. vv.).
Paisaje toponímico próximo
El apelativo cabezón debe su nombre al Pico la Torre, una elevación de cima redondeada a cuyas faldas se sitúa el núcleo urbano y en donde se emplazó una torre de vigilancia en la Edad Media, de la que apenas se han encontrado restos. Además de custodiar las salinas del lugar, esta torre sirvió para proteger la encrucijada de caminos que confluían en Cabezón de la Sal: hacia el este, el camino que se dirigía a las Asturias de Oviedo; hacia el sur, la llamada “ruta de los foramontanos”, uno de los caminos de la primera repoblación de la Castilla altomedieval y del valle del Duero.
Cognados
En la toponimia de Cantabria encontramos Cabezón de Liébana, municipio perteneciente a dicha comarca.
en Toponimia de Aragón, Cantabria y La Rioja (PID2020-114216RB-C63), proyecto integrado en el Toponomasticon Hispaniae, financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033/. https://toponhisp.org/