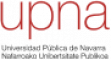Zaragoza
Tipoloxia o caracterització xeogràfica
Étimo
Ámbito semántico
Aspectes geogràfics, històrics, administratius
Capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la provincia a la que da nombre.
La fecha exacta de la fundación de la ciudad no consta en fuente escrita alguna de las conocidas (y publicadas) hasta ahora. El arqueólogo, historiador y numismático Antonio Beltrán Martínez propuso como año concreto el 24 a. de C., y es por ello por lo que en 1976 se celebró el Bimilenario de la ciudad. Sin embargo, otros estudiosos no han aceptado tal fecha, y alguno, teniendo en cuenta diversa información arqueológica, ha llegado a suponer que habría sido en torno al año 12 a. de C. Parece que fue fundada como colonia de un núcleo de veteranos de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina, licenciados de las guerras cántabras. Plinio el Viejo (Naturalis Historia, lib. III, 24) indica que dicha colonia se situaba donde estaba antiguamente el poblado (oppidum) indígena de Salduba, en la región de la Sedetania. Ese nombre citado por el escritor romano parece ser una latinización del indígena Salduie, que es el que aparece escrito con alfabeto ibérico en las monedas que se acuñaron allí.
Información específica de étimo para este topónimo
En cuanto a la evolución fonética que la forma latina Caesaraugusta hubo de seguir hasta desembocar en la forma romance Zaragoza, bien pudo haber sido la siguiente. En el primer componente del nombre, el término CAESAR-, el diptongo /ae/ no evolucionó a /ié/, sino que se mantuvo como /e/ al quedar en posición átona, puesto que el acento principal recaería en la vocal de la penúltima sílaba del segundo integrante del nombre originario.
Por lo que respecta al segundo elemento, AUGŬSTA, la /u/ del diptongo inicial /au/ se eliminaría al hallarse en sílaba átona protónica y estar en contacto con /g/, fonema consonántico de su misma naturaleza velar. Además, como la /u/ de la penúltima sílaba era breve y estaba en posición tónica pasaría a /o/, de manera que el resultado final sería Agósta. Así pues, en algún momento de época protorromance se diría algo parecido a *Tsesaragósta, evolucionado posteriormente a *Saragosta, al haberse eliminado la sílaba inicial Tse- por quedar muy alejada de la tónica. Claro que también existe la posibilidad de pensar en una síncopa silábica, de modo que la eliminada habría sido la segunda sílaba: *Tse(sa)ragosta > *Tseragosta; en ese caso se debería pensar en el cambio de la vocal /e/ de la sílaba inicial (tal vez debido a una asimilación producida por la vocal de la sílaba siguiente /ra/) para explicar la /a/ de la sílaba inicial presente en formas bastante antiguas (ya en árabe Saraqústa). Es sabido que una vez producida la invasión de los árabes, muchos nombres de lugar fueron admitidos por ellos, pero acomodándolos a su fonética, y ello es lo que pasó con nuestro topónimo, que, como se ha dicho, aparece escrito en sus textos como Saraqusta, al haber mudado el fonema velar oclusivo sonoro etimológico /g/ por el sordo /k/, preferido por su pronunciación —pero sin descartar una ultracorrección producida ya en época visigótica—. Por otra parte, es probable que se deba a los mozárabes la evolución del grupo consonántico etimológico interno /st/ al dentoalveolar africado sordo /ts/, representado habitualmente en los escritos medievales con la grafía ç, si bien en alguna ocasión se encuentra z (véase el apartado de la documentación histórica). Dicho fonema africado —que sería también el que ocuparía la posición inicial del nombre, tal y como reflejan anotaciones del tipo Çaragoça en fuentes cristianas medievales— se transformó finalmente en el interdental fricativo sordo /θ/, de donde el resultado moderno Zaragoza.
Documentació històrica
Antiga i medieval
En las monedas más antiguas, aquellas que podrían considerarse casi contemporáneas a los años de la fundación, el nombre de la ciudad aparece como CAESAR AUGUSTA. También se registran los nombres de dos magistrados: en unas de ellas Q. Lutatius; en otras M. Fabius. En piezas de ca. el año 12 a. de C, en unas se halla la abreviación CAESAR AUG., de forma separada, pero en otras CAESARAUGUSTA, todo junto. En fechas posteriores al año 1 de nuestra era empieza a ser frecuente la abreviación C. C. A., es decir, C(olonia) C(aesar) A(ugusta). Los textos literarios de la Edad Antigua tampoco presentan formas idénticas. Plinio la llama Caesaraugusta (NH, 3.3.24) y también Mela. Estrabón la nombra en griego Kaisaraugousta. En escritos del siglo III y IV es habitual denominarla Caesaraugusta, excepto en los versos de los poetas Ausonio y Paulino, ambos de finales del siglo IV, pues el nombre usado por ellos es Caesarea Augusta (apud Arce, 1979: 114). En los llamados «itinerarios antiguos» se encuentra tanto la forma Caesaraugusta/-m como Caesarea Augusta, Caesarea Augustana o simplemente Caesarea (cf. Itinerario Antonino, 438.2-3; 444, 3-4; Ravenate, IV, 42 y V, 3). A partir del siglo V la denominación Caesaraugusta es general.
En fuentes árabes el nombre de la ciudad se menciona bajo la forma Saraqusta, en adaptación del alfabeto árabe al nuestro (Cervera, 1999: 32).
Téngase en cuenta que de la abundante documentación medieval escrita en latín en diferentes colecciones diplomáticas omitimos los testimonios en los que aparecen significantes del tipo Caesaraugusta, Cesaraugusta, Zesaragusta o similares.
1036-1043: «et Almugdadir in Zaragoza et Almudafar in Lerida» (CDRI: 336, doc. 24).
1049: «et rege Almugdadir in Çaragoça» (CDRI: 394, doc. 62).
1118 (?): «Ego, Exemeno Garcez, vado me ad Sarahoça (?)» (CDCH, I: 151, doc. 122). [El interrogante es nuestro, pues la presencia de la letra h en el testimonio citado resulta muy extraña, sobre todo porque —como se sabe— con ella no se representa fonema alguno en la escritura, lo cual no tiene explicación desde el ámbito de la fonética histórica, teniendo en cuenta el étimo del topónimo, pues entre a y o esperaríamos un fonema consonántico (velar). Habría que revisar el manuscrito original para comprobar si realmente es esa la grafía que aparece o bien es otra].
1121: «abeat illo episcopo de Zaracoza solvere et ligare» (CDCH, I: 153, doc. 126).
1121: «vicecomite don Daston in Çaracoça» (CDCH, I: 153, doc. 126).
1164: «Sunt testes […] don Guirald laner de Zaragoza et domno Estevano Beluchon de Zaragoza. Et hoc firmamentum fuit factum in Zaragoza alio die omnium sanctorum» (CDCH, I: 249, doc. 239).
en Toponimia de Aragón, Cantabria y La Rioja (PID2020-114216RB-C63), proyecto integrado en el Toponomasticon Hispaniae, financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033/. https://toponhisp.org/